|
Unidades de críticos sin o con intensivistas
Un nuevo análisis de la revisión
sistemática de Pronovost
- Calidad de los estudios originales
- Heterogeneidad de los estudios
- Exhaustividad de la búsqueda
- Análisis de calidad de los estudios
- Validez externa
- Referencias y enlaces
Quisiera hacer algunas aportaciones al
debate sobre la efectividad de la presencia de intensivistas en las
unidades de críticos, suscitado por el estudio de Pronovost et al [1].
Estos comentarios intentan responder a algunas de las críticas que ha
recibido el estudio, y se basan, en gran medida, en un
re-análisis (*) de sus
resultados de mortalidad hospitalaria. Para ordenar la discusión,
seguiré el orden de las principales críticas que ha recibido el estudio:
1.- Calidad de los estudios originales
La revisión de Pronovost et al. no se basa
en ensayos clínicos con asignación aleatoria sino en estudios quasi-experimentales
(pre-post) y en estudios de cohortes paralelas. Como es sabido, la
utilización de estos estudios para la evaluación de intervenciones
sanitarias plantea serios problemas de validez, en especial por la
existencia de sesgo de confusión debido a la desigual distribución de
variables pronósticas entre el grupo experimental y control y a la
posibilidad de cointervención. Sin embargo, dichos estudios constituyen
“la mejor evidencia disponible” para informar decisiones sobre
intervenciones organizativas complejas. En estas condiciones, el gestor o
planificador sanitario debe decidir entre utilizar la evidencia aportada
por este tipo de estudios o apoyarse solamente en la opinión (y la
influencia de los grupos de presión).
El hecho de que sea la única evidencia
disponible no quiere decir que sea la única posible. En este punto
discrepo de algunos comentarios, realizados desde estas páginas [5]
[6],
en que se descartan los ensayos con asignación aleatoria para evaluar
intervenciones organizativas por razones logísticas o éticas. Dada la
naturaleza de la intervención, ésta no se puede asignar de manera
aleatoria a nivel de individuo; sin embargo es perfectamente factible
hacer una asignación aleatoria por clusters (es decir, un ensayo
comunitario), asignando de forma aleatoria la intervención a unas unidades
y no a otras. Una intervención de este tipo sería éticamente cuestionable
en un país como España donde la mayoría de las unidades son cerradas, pero
posiblemente aceptable en determinados entornos sanitarios en los que el
modelo de UCI cerrada no está generalizado.
2.- Heterogeneidad de los estudios
En este punto hay que diferenciar entre
heterogeneidad cualitativa y cuantitativa. La primera es consustancial a
revisiones como la que nos ocupa, en la que se incluyen unidades con
diferentes modelos de organización previos (abiertas, semi-abiertas, con
un único intensivista-coordinador, etc.), poblaciones diversas de
pacientes (unidades médicas, quirúrgicas, pediátricas, subespecializadas),
y diferentes tipos de intervención (con mayor o menor grado de presencia
de intensivistas). Sobre este punto volveremos más abajo al referirnos a
la aplicabilidad de los resultados. Respecto a la heterogeneidad
cuantitativa, tal como indican Tenías y Ruiz [7],
el análisis de los 15 estudios con datos analizables indica claramente la
existencia de heterogeneidad estadística (tabla 1); sin embargo, el
gráfico de Galbraith muestra que dicha heterogeneidad se concentra
fundamentalmente en 2 estudios con una odds ratio (OR) superior a 1, y
ambos muestran la existencia de un claro confounding:
-
En el estudio de Carson et al [8],
la mayor mortalidad del grupo experimental (OR=
1,57; IC 95% entre 0,86 y 2,90) se explica por su
mayor gravedad (APACHE II: 20,6 ± 8,6) en comparación con la del
grupo control (APACHE II: 15,4 ± 8,3).
-
En el estudio de Pollack et al [2],
el exceso de mortalidad del grupo experimental (OR cruda
1,33; IC95% entre 1,02 y 1,73)
desapareció completamente al ajustar para gravedad (OR ajustada 0,65;
IC 95% entre 0,44 y 0,95)
Parece, por tanto, que la heterogeneidad
cuantitativa detectada se debe en gran parte al efecto de confusión
introducido por la mayor gravedad de los pacientes del grupo experimental
en estos 2 estudios. A pesar de ello, y al objeto de hacer un análisis
conservador (favorable al grupo control), se mantuvieron dichos estudios
en los análisis sucesivos.
|
Tabla 1: análisis de
sensibilidad
|
| Estudios incluidos |
n |
p test de
heterogeneidad |
p test de
Egger |
Odds
ratio
(IC 95%)* |
| Todos |
15 |
<0,0001 |
0,0971 |
0,67 (0,53 a 0,83) |
| Excluidos
estudios pequeños |
11 |
<0,0001 |
0,3624 |
0,73 (0,58 a 0,91) |
| Excluidos estudios con riesgo
de sesgo |
9 |
0,1952 |
0,5426 |
0,67 (0,55 a
0,81) |
| Odds ratio
ajustadas |
7 |
0,0735 |
0,7666 |
0,51 (0,38 a 0,67) |
| * Riesgo relativo de mortalidad
hospitalaria (método de Der Simonian-Laird) |
3.- Exhaustividad
Tenías y Ruiz han señalado, con razón, la
existencia de indicios de sesgo de publicación, tanto en el funnel plot
como en los test de hipótesis [7].
Sin embargo, el análisis tras excluir los estudios pequeños (con un error
estándar superior a 0,4) sigue mostrando diferencias significativas a
favor del grupo experimental (tabla 1). Dicho de otra forma, la conclusión
de la efectividad de las UCIs con intensivistas es robusta para el “efecto
de estudios pequeños”. Es importante señalar que esta estimación de la
efectividad de la intervención es probablemente conservadora, ya que
excluye a los estudios pequeños (más favorables a la intervención
organizativa) al tiempo que mantiene los 2 estudios favorables al grupo
control.
4.- Análisis de calidad de los estudios
Tenías y Ruiz [9]
han apuntado, asimismo, que Pronovost el al describen la calidad de los
estudios pero la ignoran al hacer el análisis. Siguiendo sus
orientaciones, este problema se ha abordado de 2 formas:
-
Exclusión de los artículos con probable
sesgo de confusión.- Tras excluir los 6 estudios con mayor riesgo de
confounding y/o sesgo de tendencia temporal, la medida global de efecto
prácticamente no varía. Adicionalmente, desaparecen los indicios de
heterogeneidad y de sesgo de publicación (tabla 1).
-
Ponderación de las odds ratios
ajustadas.- Siete de los artículos incluidos en el meta-análisis de
Pronovost aportaban datos de OR ajustadas a gravedad y de su error
estándar. La OR global ajustada calculada a partir de dichos datos fue
menor que la OR global calculada a partir de los datos crudos (tabla 1,
figura 1).
Figura 1:
Meta-análisis [modelo de efectos aleatorios] Odds Ratio ajustadas
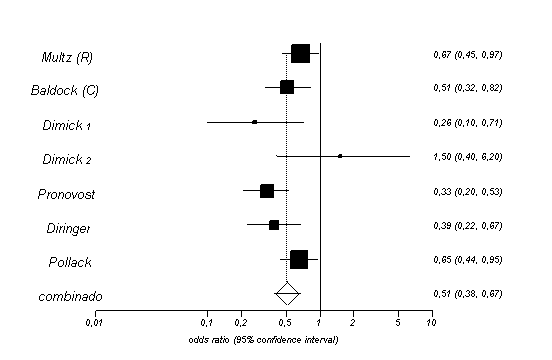
5.- Validez externa
Ya se ha comentado que la extrapolación de los
resultados de esta revisión es un tema de difícil abordaje, debido a la
heterogeneidad cualitativa de los estudios y a su carácter observacional:
-
En primer lugar, resulta arriesgado decidir sobre la magnitud del efecto
en diferentes entornos sanitarios a partir de estudios observacionales.
Muchos expertos coinciden en que la estimación global del efecto a
partir de este tipo de estudios debe ser considerada con mucha
precaución (“no se debe confundir el diamante del meta-análisis con la
joya de la corona”), y que lo realmente importante en estos estudios es
el análisis de sensibilidad, para explorar la robustez de las
conclusiones. En nuestro entorno sanitario, además, la aplicabilidad de
los resultados reviste una particularidad insólita, ya que la situación
de nuestros hospitales se parecería más a la del grupo experimental que
a la del grupo control de los estudios analizados. Desde esta
perspectiva, lo que procedería calcular en nuestro medio no es un NNT
sino más bien un NNH: cuántas vidas se perderían por pasar del actual
modelo organizativo a un modelo de unidades abiertas.
-
Por lo que respecta a la heterogeneidad cualitativa de los estudios, en
mi opinión no compromete la validez de las conclusiones. Al contrario,
el hecho de que las unidades con alta dependencia de intensivistas
mejoren la supervivencia en una gran diversidad de pacientes y entornos,
constituye un argumento poderoso a favor de que dicha asociación es
causal, y no un simple artefacto.
En resumen, la evidencia disponible, aunque de
calidad no óptima, favorece la hipótesis de la efectividad de las unidades
de críticos con alta dependencia de intensivistas. La fuerza de la
asociación, la consistencia de los resultados y su plausibilidad de los
mismos sugieren que dicha asociación es causal. Esperemos que en el alguno
de los países donde el modelo de unidades abiertas es el predominante se
animen a realizar un ensayo aleatorizado. Entonces tal vez podamos tener,
además, evidencia experimental.
Referencias
- Pronovost PJ, Angus DC, Dorman
T, Robinson KA, Dremsizov TT, Young TL. Physician Staffing Patterns and
Clinical Outcomes in Critically Ill Patients: A Systematic Review.
JAMA 2002; 288: 2151-2162. [Resumen
Medline]
- Pollack MM, Cuerdon TT, Patel
KM, Ruttimann UE, Getson PR, Levetown M. Impacto of quality-ofcCare
factors on pediatric intensive care unit mortality. JAMA;272:941-946.
[Resumen Medline]
-
Rosenfeld BA, Dorman T, Breslow MJ, Pronovost P, Jenckes M, Zhang N,
Anderson G, Rubin H. Intensive care unit telemedicine.: alternate
paradigm for providing continuous intensivist care. Crit Care Med 2000;
28: 3925-3931. [Resumen Medline]
-
Baldock G, Foley P, Brett S. The impact of organisational change on
outcome in an intensive care unit in the United Kingdom. Intensive Care
Med 2001; 27: 865-872. [Resumen Medline]
-
Palencia E. La importancia decisiva del intensivista para liderar la
asistencia del enfermo crítico. Comentario. [REMI
2002; 2 (11): L4]
- Galdos P. La
especialidad de Medicina Intensiva. Editorial. [REMI
2003; 3 (4): E29]
-
Tenías JM, Ruiz V. Tipo de facultativo y resultados clínicos de los
pacientes atendidos en UCI. Una revisión sistemática. [REMI
2002; 2 (11): L4]
-
Carson SS, Stocking C, Podsadecki T, Christenson J, Pohlman A, MacRae S,
Jordan J, Humphrey H, Siegler M, Hall J. Effects of organizational
change in a medical intensive care unit of a teaching hospital: a
comparison of ‘open’ and ‘closed’ formats. JAMA 1996; 276: 322-328.
[Resumen
Medline]
-
Tenías JM, Ruiz V. Tipo de facultativo y resultados clínicos de los
pacientes atendidos en UCI. Una revisión sistemática. Réplica. [REMI
2002; 2 (11): L4]
Metodología: Para este re-análisis se han realizado algunas correcciones en los
datos de los artículos originales incluidos en la revisión de Pronovost:
- El estudio de Pollack
et al [2]
no ofrece datos exactos de mortalidad hospitalaria, por lo que Pronovost
no lo incluye en su meta-análisis. Sin embargo, en dicho estudio la
mortalidad hospitalaria tras el alta de UCI es pequeña, y la mortalidad
intra-UCI de las unidades con intensivistas es mayor que la de las
unidades sin intensivistas. Por todo ello, en este re-análisis se han
incluido los datos de mortalidad intra-UCI como un proxy de la
mortalidad hospitalaria.
- Al objeto de minimizar
el sesgo de tendencia temporal, en el estudio de Rosenfeld et al. [3]
se ha considerado como periodo de referencia (grupo control) al más
próximo a la intervención.
- Se han corregido los
errores en los datos de los estudios de Baldock et al [4]
y Rosenfeld et al [3].
Jaime Latour Pérez
UCI Hospital General Universitario de Elche
©REMI,
http://remi.uninet.edu.
Abril 2003.
Palabras clave:
Cuidados Intensivos, Gestión, Sesgo de selección, Heterogeneidad,
Conflicto de intereses, Revisión sistemática, Metaanálisis, Metodología.
Busque en REMI con Google:
Envía tu comentario para su
publicación |